Hay que cambiarle el nombre a la muerte. Y Heidegger era ‘indiota’
Tarde o temprano llega. En algún momento de tu existencia te preguntas qué demonios pintamos aquí; qué significado tiene nuestra vida y, sobre todo: ¿por qué hemos de morir?
Me he ido planteando esas preguntas, de manera más o menos acertada, desde que cumpliera los diez años. Esa fecha, de modo cierto, quedó marcada en mi memoria como un punto de inflexión que señalaba el antes y el después, y recuerdo detalles de la efeméride con una nitidez que en otras épocas no consigo.
Te va a interesar, y tal…
¿Conoces la fórmula matemática que predice tu muerte?
Al cabo, esas mismas preguntas existenciales me las he planteando con la particularidad de la propia edad, en una supuesta evolución y elaboración metafísica, aunque el fondo seguía siendo el mismo.
Teniendo en cuenta la educación católica sobre la que forjaron mi formación tardé bastante tiempo en emanciparme de los pensamientos catastrofistas que la rodeaban, y la siguen rodeando a pesar de superar el siglo XXI y de contar con el papado más moderno que la imaginación hubiera podido presuponer.
Mi idea es completamente contraria a la de Heidegger. Mira el vídeo de la serie Merli: “La existencia inauténtica es la de quienes viven pendientes de los planes de futuro para intentar negar que morirán; la existencia auténtica es la de los que saben que morirán, pero eso no les impide vivir, incluso viven con más alegría. Porque lo que provoca angustia no es la muerte en sí misma sino hacer como si no existiera…”
Pues bien, Heidegger, me parece que lo dices es precisamente lo contrario, lo que provoca angustia eres tú 😀
Ahora, incluso me hacen gracia, pero el “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa” a uno se le queda marcado de forma indeleble, sobre todo si desde la infancia, alzando el cuello hasta hacerte daño, ves a tu madre golpeándose el pecho y repitiendo esas palabras con una elocuencia y una teatralidad poco habitual en la cotidianeidad de los días.
“Dios mío”, pensaba, “¿qué ha hecho mi madre?” Y, peor, “¿qué ha hecho toda esta gente que se fustiga de esta manera?” Efectivamente, estábamos en misa y decenas de personas a nuestro alrededor, la mayor parte mujeres, y viejos en abundancia –los padres hacían el vía crucis en el bar, a la espera– repetían el ritual semana a semana: “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”.
Por mi parte, y ante la reprimenda constante de mi hermana, intentaba solidarizarme con toda aquella buena gente que, con sumisión, se arrogaba la culpabilidad del pecado universal. Con desmesura, me lanzaba al suelo y revolcándome de forma literal, intentaba estar a la altura de lo que mis mayores representaban en un acto de constricción sin igual.
Aullaba como un animal, me rebozaba por el suelo y gesticulaba como si estuviera poseído por el mal. Mi hermana, cinco años mayor y con un sentido de la responsabilidad cuyo recuerdo aún me apabulla, me lanzaba certeros pellizcos para que cejara en mi exagerada y poco respetuosa representación.
Dios, ¡qué pellizcos! Mi madre, igual que el resto de feligreses, seguía imbuida de esa fe arrebatadora y no parecía reparar en mi comportamiento, o al menos lo obviaba. Estaba cerca de dar el paso al siguiente capítulo de la misa. A punto de que sus gargantas vibraran al unísono con una canción que, he de reconocer, siempre me subyugó… “En la orilla he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar”.
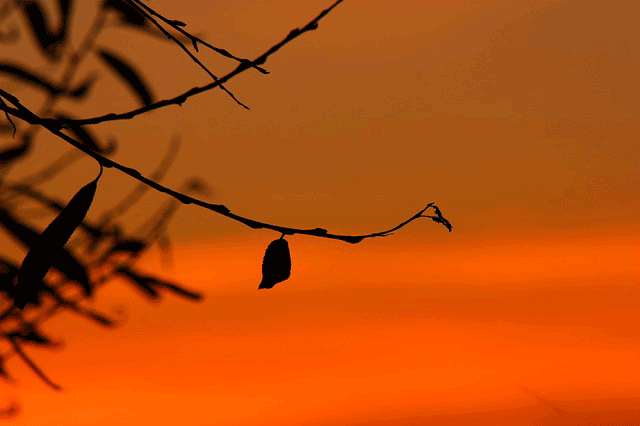
En ese momento, mi hermana dejaba de pellizcarme, yo dejaba de danzar rebozándome por el suelo y mi madre volvía con una hostia en la boca, arrodillándose y dejando que, poco a poco, el silencio retumbara en un eco que se convertía en una suave reverberación sobre las paredes del templo hasta encontrar la más absoluta quietud.
La religión y sus explicaciones orbitan sobre un eje fundamental: más que la vida, la muerte. Intentar explicarla. En la católica, explicar la del hijo de Dios para finalmente expiar la nuestra. Explicarla, justificarla, consolarla, resignarla, asumirla…
De aquellos años en los que tantos descubrimientos personales se producen, aquellos años de la infancia que vuelan como un soplo de viento, la revelación de la muerte contiene la esencia más desabrida y terrible que podamos imaginar. Ahora contemplo cómo mi hija, que ya tiene diez años, comienza a plantearse esas preguntas. Es la mejor explicación del eterno retorno que se me ocurre. Gracias Nietzsche.

Aunque en realidad ella comenzó antes, con nueve ya inquiría sobre esa cosa que llamamos muerte. Las nuevas generaciones siempre se adelantan a sus mayores. Lo más sorprendente es lo que pensó y me dijo al respecto. Me dijo que deberíamos de cambiarle el nombre a la muerte, al menos para poder confundirla, y para confundirnos todos. Eso me dijo “¿Y si le cambiamos el nombre? A lo mejor la confundimos, la confundimos y no llega”.
¡Qué gran idea, hija! –le dije.
Y lo creí con firmeza.
Definitivamente, hay que cambiarle el nombre a la muerte. Es más, no solo dejarla huérfana de nombre, alejarla de la memoria hasta condenarla al olvido y que nos deje vivir.
¿Qué te ha parecido?
More in Filosofía
You may also like
Últimos artículos
- ¿Qué es Social Blade y qué significan las calificaciones -De la A a la D-
- La Batalla más épica de los Tercios Españoles: La Batalla de Pavía (1525)
- Los 5 peligros que representa la Inteligencia Artificial según Geoffrey E. Hinton
- El Estado NO ‘semos’ TODOS
- Robot IA, ¿Convenció a otros robots para huir?
- Derechos y toxicidad en el fútbol moderno
- El mundo del casino en la pequeña pantalla: series de TV sobre juegos de azar
- Crónica de un alquiler improbable
- Huawei Earbuds Black Friday 2024: Ofertas y consejos de compra
- Elige qué ver: a un economista que salva un país o a un (no) economista que no escribió ni su tesis doctoral
- Cómo impugnar una notificación roja de Interpol





